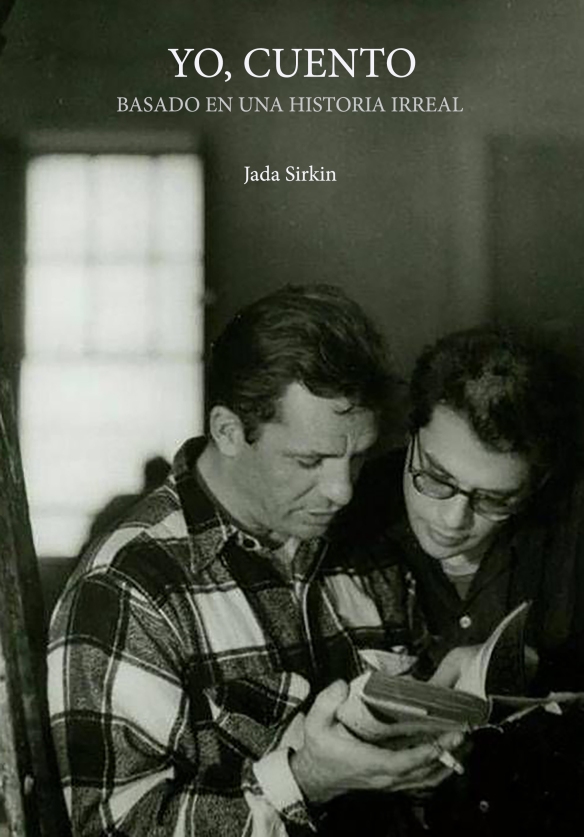
YO, CUENTO
(BASADO EN UNA HISTORIA IRREAL)
“Las historias tienen una especie de sistema inmune
que las mantiene intactas por la mayor cantidad de tiempo posible.”
Charles Eisenstein
La investigación se pone cada vez más sutil, y estos días lo noto en la medida en que me encuentro con amigos. Llamemos amigos a estas personas con quienes, al conversar, me digo que sí, que estamos en el mismo canal.
Hoy me encontré con R, con quien pareciera, últimamente, que tan en el mismo canal estamos que es como si hiciéramos el amor, aunque sin tocarnos, o dándonos un abrazo cada tanto.
—Sinergia —dijo él—, mucha sinergia.
Cuando le abrí la puerta, me preguntó:
—¿Cómo estás?
—Bien.
—“¿Cómo estás? ¿Bien?” —repitió—, eso es lo que decimos.
Subíamos al ascensor, recién estábamos entrando.
—Sí —le dije—, ¿qué querés que te diga?
Ahí no sé qué pasó, pero llegamos arriba y me tomé un momento para ver qué le decía acerca de cómo estaba. Porque mi “bien” no le alcanzaba, y a mí, la verdad, tampoco. Cerré los ojos, me toqué el pecho, y pensando que no quería burlarme de mí mismo, dije varias cosas y cerré:
—Me alegra verte.
En la cocina le ofrecí media manzana.
—¿Y vos cómo estás? —arriesgué.
R tomó su media manzana y se dispuso a responder. Antes de contarte qué respondió, te cuento algo que pasó hace dos o tres días. Fui a visitar a R a su casa. Hoy su casa es la casa de sus padres. Nos instalamos en la terraza, donde dos perras exigían cariño y estacionaban sus cabezas en mi falda. Así que ahí estaba, en casa de sus padres, donde supuestamente R no se sentía bien. Eso me había contado, que estaba de paso, que todo era de paso, que tenía un cuarto lleno de polvo en el que no estaba a gusto. Esto me lo contó en mi casa, hace tiempo, cuando también me contó que al separarse de la que fuera su novia había entrado, él, en un lugar extraño, diferente, acaso oscuro. Oscuro, para mí, era desconocido: nunca había visto a R así de vulnerable, él que parecía un mago, o un héroe; cuando le dije que me hacía bien verlo así, frágil, creo que le dije frágil, lloré. Y después él también lloró, y creo que hubo un momento, esa noche en mi casa, en que lloramos a la vez, como en espejo.
Esto que cuento es realidad, pienso, y también es una historia. Me doy cuenta porque me lo cuento; y porque me cuento, es cuento. Así que todo esto entra en ese género literario que alguien llamó cuento. Cuento es algo que se cuenta.
Yo, cuento.
(Nota: con la coma entre las dos palabras, deja de parecer que el yo y el cuento son dos cosas diferentes (un sujeto y un verbo), y pasa a parecer que yo y cuento son lo mismo. Somos lo mismo, y sólo por la coma, sólo por una coma. Una coma, un punto, la puntuación en general puede cambiarte la película. Si decís “me siento mal” es una cosa, pero si le metés la coma, mirá lo que pasa: “me siento, mal”. ¿Qué se lee en esta segunda opción? “Mal” puede ser leído como una forma de indicar no ya maldad, sino intensidad. ¿Conocés ese uso de la palabra mal? “Sí, mal.” Así decimos, como quien dice: “Sí, totalmente.” Entonces “me siento, mal” sería “me siento, mucho”. A esto me refiero con que la investigación se está poniendo más y más sutil. Mal, sí, mal, como quien dice: “Sí, muy muy sutil.” Así de sutil está la cosa. Así de sutiles pueden ser la gracia y la desgracia. Y entre ellas, entre la gracia y la desgracia, la sutileza de una coma.)
Unas semanas después de la cena en mi casa, estábamos en la terraza de la casa de los padres de R, comiendo unas nueces que yo había llevado y tomando un mate que él tenía listo. Preguntarnos cómo estamos, para nosotros, parece ser una decisión peligrosa; no nos alcanza con:
—Bien.
O con:
—Mal.
Ni siquiera:
—Más o menos.
—¿De verdad querés saber cómo estoy? —deberíamos preguntarnos.
Entonces ahí, en esa terraza, le pregunté cómo estaba y R me contó que seguía en la película. En la misma película, creo que dijo algo así. Dijo, o repitió, que ahí en casa de sus padres no se sentía bien, que no se podía concentrar, o enfocar, o trabajar. Creo haber registrado, cuando comenzó a contarme, que por mi mente pasó el pensamiento: sigue en la misma, no puede ser. Así que para mí fue interesante, porque sí era, porque sí podía ser, porque estaba siendo, y porque más allá de los ideales que yo pudiera tener, había un cuento siendo contado, un cuento que quería ser escuchado. Y ahí, cuando me dispuse a escuchar, sentí ternura. Creo que es ternura, sí, creo que ternura es la mejor palabra. Me daba ganas de abrazarlo, pero nos habíamos abrazado hacía unos minutos, así que había que esperar para el siguiente abrazo.
¿Cómo saber cuándo abrazar? Cuándo y cuánto. ¿Cómo saber cuándo es momento de algo así?
R continuó la historia que había comenzado en mi casa la otra noche. Cuando me contaba, no me podía dar cuenta si él necesitaba que yo le dijera algo, o si no. Si quería que lo ayudara a sostener su historia, o a desarmarla.
(Nota: ahora que escribo esto, me pregunto si los monstruos, los problemas, las situaciones, no son sino cuentos que necesitan ser contados, para al ser contados, al ser escuchados, como un sweater que fue tejido para ser usado, así como un tejido, los cuentos, las historias, al ser contadas, cada vez, tal vez, ser destejidas. Después pienso que no es tan sencillo, y que uno también puede contar una historia para sostener la historia. Entonces, según esta hipótesis, habría dos intenciones posibles, acaso opuestas, en el acto de narrar: sostener lo narrado, desarmar lo narrado).
—Qué bueno contarte algo —me dijo R hoy—, y que no creas que tenés que hacer algo con eso que te cuento.
Eso creo que lo dijo después de comer su media manzana. Era interesante el hecho de que sabíamos que alguien estaba por llegar, que no teníamos todo el tiempo del mundo para conversar; algo de eso daba a nuestra conversación algo así como una cualidad sintética, y la síntesis tiene lo suyo.
Pero ordenemos: tenemos lo que pasó hoy, lo que pasó hace unos días en casa de los padres de R, y lo que pasó en mi casa hace unas semanas. Son tres momentos, tres momentos que podrían ser capítulos de una serie, una misma historia, un mismo cuento. Sería extraño afirmar algo así como que esta historia es mía, que me pertenece, o que yo soy su autor. Yo, autor, pienso, y no sé por qué recuerdo esa frase de Rimbaud: Yo es un otro. Yo cuento, pero no sé por qué soy el que cuenta, si la historia, me digo, es la de R. La historia es la de otro, digo, me digo, y agrego: la historia siempre es la del otro. Narrar, pienso, es intentar acercarse a lo otro. Narrar, creo, es un intento de dar cuenta de lo otro. Así que yo cuento la historia de otro. Pero al contarla elijo las palabras, las comas, los puntos, y así la historia del otro pasa a ser mi historia. Traduzco, y por eso lloro cuando mi amigo me cuenta su historia; lloro porque soy quien pone las comas en su historia. Por eso llora él, también, cuando yo lloro por su historia. Lloro yo, llora su historia. Es el cuento quien llora, porque narrar, pienso, es llorar; y llorar es destejer la historia.
Algo así para justificar por qué cuento este cuento; justificar, o entender, por qué me conmueve lo que me conmueve. ¿Por qué R y yo sentimos que nos estamos moviendo juntos? Sinergia, amistad, conmoción.
—Un amigo —dijo R hoy—, te ayuda a ver que tus historias son historias.
Y esa tarde en casa de sus padres dijo:
—Sigo en esta historia, siento que no puedo, que así no puedo, que necesito un lugar, una casa donde vivir, donde sentirme a gusto, donde poder encontrarme con gente.
—Pero ahora te estás encontrando con gente, conmigo.
Tiempo. Jaque.
—Sí —dijo con vértigo, el vértigo que sentimos cuando estamos por arrojarnos a la tarea de desenredar una maraña.
—Y tus papás, ¿tienen problemas con que traigas gente?
—No —dijo, con confirmación de vértigo.
—Okay —he de haber dicho yo.
Ahí, en algún momento, R me trajo un almohadón de algún lugar arriba, más arriba que la terracita en la que estábamos, y yo dije algo en relación a su cuarto y señalé hacia ahí, hacia arriba, hacia lo que había más allá de una bonita escalera caracol.
En cuanto al tema de su cuarto, para armar toda la historia tengo que volver a esa noche en mi casa. Cuando la novia le dijo a R que ya estaba, más o menos al mismo tiempo (o lo suficientemente cerca en el tiempo como para que la mente de R definiera “al mismo tiempo”), su compañera de casa, o la persona que le alquilaba, le pidió a R que se retirara. Así fue que R cayó (no sé si dijo lo de la caída, pero seguro lo sintió como caída) en casa de sus padres. Creo que cuando me contó esta parte le dije algo así como que la idea de volver a vivir a casa de los padres es como un estereotipo, o arquetipo, o algún tipo de tipo, de la idea de fracaso. Es difícil imaginar la posibilidad de contarle a alguien “volví a casa de mis padres” y no imaginar, inmediatamente, el intento de evitar una mueca de desilusión.
Hay historias que se cuentan tanto, y son tan funcionales a todo un aparato de creencias, que se vuelven símbolos, mitos: situaciones ya excesivamente significadas; cosas para las que ya se sabe demasiado cómo reaccionar.
Creo, estoy casi seguro, que ahí fue que lloré: cuando le dije esto del fracaso, creo que ahí fue que lloré. Como sea, entre las cosas que R me contó, una de las principales fue que su cuarto, el cuarto con el que contaba ahora en casa de sus padres, tenía mucho (mucho) polvo. Tanto, dijo, que no se podía estar.
Semanas después, ahora en la terraza de sus padres, no sé por qué, no sé cómo, no sé en qué rapto de inspiración, le dije a R:
—¿Puedo ver tu cuarto?
No sé con qué cara me dijo que sí. Subimos por la escalera caracol y, cuando entramos, no la pude creer.
Lo miré, lo observé, intentando entender, o esperando una explicación. Las paredes eran de un ocre precioso, cálido, amigable; el ventanal daba a un balcón con jazmines y después a los árboles y al cielo; había una mesa, una computadora, algunas cosas más.
—¿Y el polvo? —tuve que preguntar.
Imagino (porque no recuerdo) que ahí se le cayó la cara. Por mi parte, no sabía cómo ocultar mi sorpresa. Había, sentía, una especie de cortocircuito perceptivo.
—Bueno —supongamos que dijo él, y creo que bajó a buscar algo y yo me quedé solo. Me senté, recuerdo, intentando entender si ese era el mismo lugar que R había descrito.
—Qué lindo color de pared.
—Sí, es lindo —tuvo que admitir, ya sonriendo, como si una parte de él empezara a comprender, o a ver más allá de algo; como si uno de los nenes del grupo ya se hubiera trepado a la empalizada, como si ya se viera más allá del muro.
—¿Y el polvo? —insistí.
Él, creo ya jugando, pasó el dedo por algunas superficies. Mostrando su dedo limpio, dijo:
—Te juro que había polvo.
Se reía, ya empezábamos a reírnos. Más tarde, como si fuera parte de la misma vibración, sobrevino el llanto; esta vez yo no lloré, y él se llevó todas las lágrimas.
—Podés sacar esas bolsas —le sugerí—, y bajar el colchón que no usás.
—Pero la mesa me queda chica —dijo.
—Ahí tenés unos caballetes, mirá, podés poner una tabla…
—De hecho, abajo hay una mesa grande que me gusta mucho y nadie usa.
—¿La podés subir?
—Sí.
Todo esto antes del llanto, porque todo esto fue el camino al llanto.
—¿Decís que puedo sentirme bien estando acá?
—Sí, digo.
Ahora estábamos sentados sobre una manta peluda con la imagen de un bonito tigre amarillo. Y él observaba el lugar, como si nunca lo hubiera hecho.
—Qué fácil es quejarse, ¿no?
—Sí.
La noche se nos había caído encima, parecía que era hora de descubrimientos. No sé cómo nombrar, si se pudiera nombrar, el asombro en la cara de mi amigo R, que miraba la habitación como si fuera que saliendo de una larga noche. La noche, pensé, también es una historia. El polvo, acaso un cuento.
—Todo empezó cuando nos separamos de S.
S era la novia de R.
—Empecé a pensar que la había cagado, que había algo en mí que estaba mal.
Después, o antes, en algún momento, ya en medio del llanto, dijo:
—Siento que estoy tocando un fondo.
Y más o menos por ahí llegó el momento de otro abrazo. Nos abrazamos, y R lloró un buen rato.
—No hay mucho polvo, ¿no?
—No, no mucho.
Unos días después, hoy, con esa media manzana en la mano, cuando le pregunto cómo está, me cuenta que se cuenta (así lo dice, que se cuenta) que está mal por un dolor que tiene en una pierna. Cierto, me había contado, tuvo algo así como un desgarro en una pierna.
—Siento que no me puedo concentrar, enfocar…
—Qué curioso —casi le digo—, las mismas cosas que te pasaban cuando tu cuarto estaba lleno de ese polvo.
—Hoy me senté a trabajar —sigue—, y me dolía mucho…
Lo escucho. Lo escuché. En algún momento nos reímos y ahí le pregunté qué pensaba cuando le dolía. Dijo que pensaba que le molestaba que le doliera, y que no lo dejaba enfocarse, o algo así, y después dijo esto de que le gustaba contarme algo y que yo no tuviera necesidad de decir nada. Si les contara a sus padres del dolor de pierna, supuso, ellos dirían de todo.
—Pero vos no me decís nada.
—Yo te hago preguntas —dije. Y después le conté que hoy, al salir del tren, me di cuenta de que algo me molestaba, y que no me sentía del todo bien, pero no sabía por qué; era algo muy sutil, le dije, porque no me pasaba nada grave, pero molestaba—. ¿Ya hablamos de eso? ¿Ya hablamos de las mini-preocupaciones y de lo sutil que se puede poner la mente?
Hoy, al bajar del tren, hice el ejercicio de nombrar las cosas que me estaba contando. Yo cuento. Yo, cuento. Como yo cuento, yo, cuento.
—El relator está activo todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. No nos damos cuenta, pero el narrador está narrando.
—El relator del partido a veces habla muy bajo.
—Sí.
Ni lo oímos, pero el relator relata. Porque para eso está. El relator relata, el narrador narra, el pensador piensa…
—La mente menta.
—Muy bueno, sí, la mente menta
—O miente.
Casi que todo el tiempo, sino todo el tiempo, nos estamos contando algo. En la medida en que no nos damos cuenta, parece, somos el cuento que nos contamos. Si no me doy cuenta que me estoy contando un cuento, soy ese cuento, estoy en el cuento, me creo el cuento.
Y en la medida en que me doy cuenta de que me cuento un cuento, digo:
—Ah, yo no soy el cuento, yo cuento.
La conversación, así, se fue poniendo más brillante. Acaso fueron los ojos de R los que brillaron. Sí, fueron sus ojos que brillaron. R me escuchaba, y era hermoso, yo hablaba, pero sin hacer ningún esfuerzo. Como si fuera él quien estuviera hablando. Tal vez, pienso ahora, nos estábamos comunicando. Tanto, tal vez, que no se sabía quién oía y quién decía.
—Comunicarse —dijo R—, es tocar.
—¿Tocar al otro? —pregunté.
—No sé.
—¿Tocarse?
—Puede ser.
—¿Tocar la vida? —insistí, y R se rió, y ahí, o por ahí, tocaron el timbre; como si el afuera viniera a enmarcar un adentro, a poner fin a (sólo un episodio de) la historia. Nos dimos un abrazo, un abrazo muy lindo la verdad, largo, fuerte, y dijimos algo de que estaba habiendo sinergia, mucha, entre nosotros; R dijo lo de la sinergia, y le dije que sí, y él bajó a abrir la puerta, y yo, te cuento, quedé emocionado, y con ganas de más.
